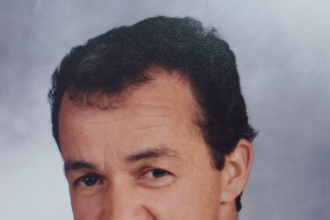Por: María Isabel Gómez David* – IG: @migomezda
A menudo nos movemos por la vida sin notar que cruzamos fronteras. Durante los viajes diarios al trabajo, a la universidad o a una cita médica, un letrero en el camino avisa que entramos a otro municipio, pero nada parece cambiar: la vía sigue igual, el paisaje también y la gente camina con la misma prisa. En estos recorridos solo reconocemos un punto de partida y un destino.
Esta experiencia nos recuerda que las divisiones que vemos en un mapa son, en la vida real, casi invisibles. La rutina continúa, aunque al cruzar esa frontera ya no sea responsabilidad del mismo alcalde tapar un hueco, recoger la basura o iluminar una calle.
Los mapas dividen: trazan líneas claras que separan competencias, recursos y autoridades. Sin embargo, la vida cotidiana difumina esas fronteras. El movimiento es parte esencial de nuestra existencia; no somos seres estáticos, aunque desde hace siglos aprendimos a asentarnos y formar comunidades.
En ese desfase entre lo que separa el mapa y lo que mezcla la vida está la frontera: ese territorio de frontera (como lo llamo) donde dos jurisdicciones se tocan y nada se detiene en la línea.

Para ilustrar mejor qué es un territorio de frontera, imaginemos dos municipios, A y B, representados por dos círculos, con competencias, recursos y límites propios. Cada municipio puede avanzar y planear proyectos de manera independiente, pero cuando los problemas sociales, económicos o ambientales se entrecruzan, surge un tercer espacio: la intersección A∩B, el territorio de frontera.
Ese lugar ya no es A ni B; es A∩B, un nuevo campo donde coinciden realidades y oportunidades. En esa intersección viajan las personas, circula la economía y se expresan problemas y soluciones. Allí la escala municipal se queda corta: la movilidad, la seguridad, el uso del suelo y los servicios de agua y saneamiento no entienden de límites: exigen coordinación.
La frontera no es un muro, sino un lugar de interacción. Si bien allí se generan tensiones, también nacen encuentros, cooperación y dinámicas que no encajan en un solo municipio.
A las siete de la mañana, en la vía La Ceja–Rionegro, el trancón no pregunta de qué municipio eres. Lo mismo ocurre en la línea invisible entre Guarne y San Vicente cuando una patrulla persigue a un delincuente que cruza “al otro lado”, o cuando un acueducto veredal abastece a familias de dos jurisdicciones. En la vida cotidiana, las fronteras administrativas se vuelven porosas; lo que reconocemos no es una línea en el mapa, sino un espacio compartido.
Cuando cada municipio regula y actúa solo, se duplican los esfuerzos, se diluyen los recursos y la ciudadanía paga los costos de la fragmentación: más tiempo perdido en desplazamientos, respuestas lentas en emergencias, conflictos de uso del suelo y presión sobre las fuentes hídricas. En cambio, con reglas claras e instrumentos legítimos, la frontera se vuelve puente: una conexión que hace que todo funcione mejor.
No basta con instituciones que administren la parcela; necesitamos una que comprenda la complejidad del conjunto y actúe con contundencia. Lo que ocurre en un municipio repercute inevitablemente en el vecino. Construyamos nuevas formas de gestión que gobiernen lo común a escala metropolitana, respeten y reconozcan lo local e impulsen la acción conjunta.
En el Valle de San Nicolás ya vivimos como una metrópoli de facto: una metropolización consuetudinaria, una metrópoli que surge de hecho, sin planificación deliberada. Por eso tiene sentido dar el paso a reglas y métricas comunes para problemas comunes. El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás no es una varita mágica, sino una caja de herramientas: planificación conjunta (PEMOT, Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial) para un territorio que ya compartimos; autoridad de transporte capaz de integrar rutas y tarifas; y una gobernanza que siente a alcaldes y ciudadanía en la misma mesa para priorizar, con responsabilidad, inversiones que ningún municipio podría asumir solo.
La frontera, ese lugar de encuentro, ese tercer espacio, mide nuestra madurez institucional. El 9 de noviembre de 2025, más que votar por una figura supramunicipal, decidimos si queremos gobernar juntos lo que ya vivimos juntos: convertir el límite en puente, el borde en un pacto explícito y la conurbación de hecho en planificación de derecho. Yo ya tomé postura: integración metropolitana con reglas claras para proteger la ruralidad, equilibrar las cargas en el territorio y decidir con evidencia.
¿Elegiremos cooperar donde hoy hay conflicto, abrir oportunidades donde hay desigualdad y construir puentes donde hay límites o defender muros y perpetuar los conflictos?
*Ingeniera Industrial, Master of Business Administration